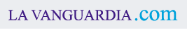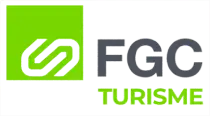La confusión de la "casita de piedra" que se convirtió en pirámide
La pirámide de Chichén Itzá, también conocida como El Castillo o Templo de Kukulkán, es una de las estructuras más emblemáticas de la civilización maya y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.
Se encuentra en la península de Yucatán, México, dentro de la antigua ciudad de Chichén Itzá, que fue un importante centro político, religioso y económico entre los siglos IX y XIII.
Su historia es una de las más fascinantes de la arqueología mesoamericana. Lo que en un principio fue catalogado por algunos como una mera “casita de piedra” se transformó, tras años de desatención y olvido, en uno de los monumentos más imponentes y enigmáticos de la civilización maya.

Durante siglos, el esplendor de Chichén Itzá quedó sepultado bajo la espesa vegetación y la indiferencia del paso del tiempo.
El abandono de este antiguo centro urbano, producto del impacto devastador de la llegada de los españoles y de las complejas dinámicas internas de la civilización maya, hizo que sus majestuosas estructuras se confabularan con el paisaje natural.
En ese contexto, no es de extrañar que los primeros exploradores y arqueólogos que arribaron a la región en el siglo XIX se hayan sorprendido al encontrar lo que a simple vista parecía una modesta formación rocosa, una “casita de piedra”, que ocultaba en realidad un vasto legado cultural y astronómico.
El relato de este monumento se remonta a los albores de la época colonial, cuando Fray Diego de Landa lo describió en el siglo XVI en su famoso manuscrito Relación de las cosas de Yucatán.
En sus páginas se aludía a una “gran casa de piedra muy alta”, sin imaginar que detrás de esa descripción se hallaba el Templo de Kukulkán, con sus 365 escalones –uno por cada día del año– y la precisión de un diseño que permitía la proyección de una sombra similar a una serpiente durante los equinoccios.
El redescubrimiento se consolidó a lo largo del siglo XIX, cuando viajeros como John L. Stephens y Frederick Catherwood se aventuraron por la región.

Con sus dibujos y grabados, estos pioneros dieron a conocer al mundo la magnificencia de Chichén Itzá, despertando el interés internacional por una cultura que, a pesar de su decadencia, había dejado un legado imborrable.
En 1873, un equipo de investigadores logró identificar la verdadera naturaleza de lo que hasta entonces se había interpretado erróneamente como una formación natural.
Las primeras excavaciones revelaron que, bajo años de abandono y vegetación, se encontraba una estructura monumental que se erguía en honor a Kukulkán, la serpiente emplumada.
Este dios, cuyo nombre significa precisamente “serpiente emplumada”, fue central en la cosmovisión maya y su culto se reflejaba en cada detalle de la pirámide, desde sus escalinatas hasta su orientación astronómica.
El nombre de Chichén Itzá, que se traduce como “boca del pozo de los itzaes”, rinde homenaje al Cenote Sagrado, un gigantesco pozo natural de 60 metros de diámetro considerado por los antiguos como una entrada al inframundo.
Durante el periodo Postclásico, entre los años 1200 y 1300 d.C., este sitio se convirtió en un destino de peregrinación, en el que comunidades de diversos rincones acudían para rendir culto y depositar ofrendas en el cenote.
La fascinación por Chichén Itzá no tardó en atraer tanto a arqueólogos como a aventureros. Durante las décadas de 1870 y 1880, el sitio se convirtió en el epicentro de numerosas investigaciones. Sin embargo, no todo transcurrió sin polémica.
En 1885, Edward Thompson, quien fungía como cónsul de Estados Unidos en Yucatán, compró la hacienda adyacente al complejo y realizó excavaciones que le permitieron extraer cerca de 30.000 piezas arqueológicas.
Esta acción, considerada por muchos como un saqueo cultural, acabó por desencadenar su expulsión en la década de 1930.
Más tarde, entre los años 1955 y 1960, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) retomó el estudio y la restauración de la pirámide, consolidando su estatus como uno de los sitios arqueológicos más visitados y estudiados de México.
Hoy, la pirámide de Chichén Itzá no solo es un testimonio de la grandeza y el ingenio de la civilización maya, sino también un símbolo de la capacidad del ser humano para redescubrir y valorar su pasado.